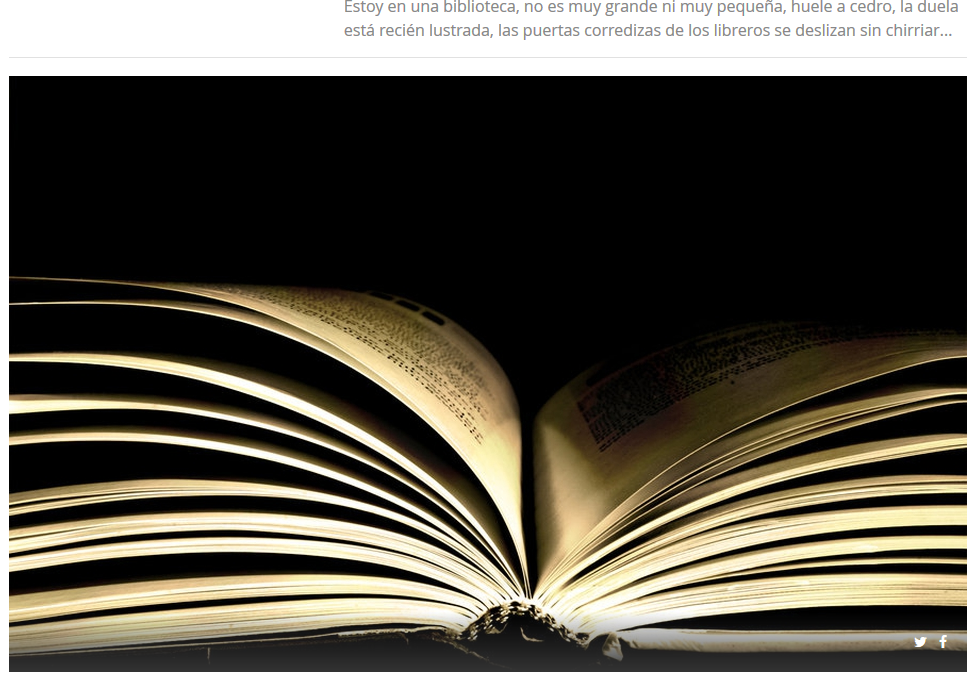Tal vez el libro sea una de las pocas cosas justas que quedan en el mundo. Uno de los recuerdos más bellos que tengo es el de un libro. Estoy en una biblioteca, no es muy grande ni muy pequeña, huele a cedro, la duela está recién lustrada, las puertas corredizas de los libreros se deslizan sin chirriar. La biblioteca se siente humana, incita a estar dentro, a entrar, no por una puerta ni andando, sino por las cubiertas, los lomos, el color. Duraznito momotaro, El ganso patinador y Almendrita conviven junto a Dickens, Tolstói y la Childrens Britannica de cubierta roja y letras bruñidas que solo se consigue en EBay. El ganso patinador[1] de Alice Cooper se había publicado en la colección La hora del niño. Entonces teníamos un tiempo para leer, extraviarnos, imaginar.
En el recuerdo tengo nueve años, busco un libro en particular. De pie frente a la repisa tomo ése con el cual aún sostengo una relación de cordura: Almendrita. Él me ató al mundo y su hilo me afianzó cuando me acercaba demasiado a los despeñaderos. Creo fue quien me inició en el amor. Los libros de la niñez brillan siempre en la mente. Son iluminaciones nacidas de la libertad. Almendrita es hija del deseo. Hans Christian Andersen propone una felicidad libre, enraizada en la elección. En ella hay inocencia, una inocencia lógica. Cree, no porque deba creer sino porque la inocencia hace que un libro se vuelva real. Por el libro aprendemos a amar, a perdonar. El libro re-instaura la fe: creemos en la vida de Almendrita. Se trata de una creencia íntima, original. He aquí la diferencia con el relato bíblico, también de una mujer estéril, Sara, a quien le es restituida su fertilidad y da a luz a Isaac; pero la gente no creyó que fuese un milagro; se dijo que el patriarca y su esposa habían adoptado un bebé huérfano simulando que se trataba de su propio hijo. Quiero decir con esto que la imaginación es la única creencia que no requiere de algún decreto o de una sustancia afianzada en la realidad.
El libro es un milagro que cobija nuestra única semilla, nos enseña a distinguir la verdadera y la falsa espiritualidad. Nuestro Yo nace cuando oye. Nuestro Yo existe al leer los círculos, puntos, rayas que prefiguran el destino. Entonces el animal sospecha, se aparta, entra en discordia con el hombre: uno sigue las huellas en la tierra, el otro alza su mirada hacia el cielo. Uno siente miedo, acecha; el otro vislumbra un camino, inclina su cabeza en Comunión.
Somos cuando comenzamos a leer. Existimos cuando aprendemos a leer-nos.
En esa biblioteca podía entrar en dos momentos: uno, cuando hacía consultas para los deberes escolares; el otro, en Navidad. El primero era un momento interior, horas de silencio en la mesa de trabajo; el segundo era un momento exterior: para ver el árbol artificial color plata que mi madre armaba la víspera y adornaba con esferas metálicas azules. Lo colocaba frente a la ventana que daba a la calle: estaba allí para ser visto y producir un alivio temporal; en cambio, el tiempo de los libros me permitió configurar el árbol de mis genealogías literarias: tíos, padres, abuelos, hermanos… putativos pero, al fin, mi familia. Una familia amorosa, callada, que sabe dar mirada: misteriosamente y sin pedirlo, el libro permite que el deseo exprese su ser. Un libro es algo en oposición a nada. Un libro tiene ente, es, y atrapa a todos por igual, pues a todos nos da la misma posibilidad de saber algo. Eso que por años esperó en el estante y que en momentos insospechados devino revelación.
Un hecho. El libro es un hecho literario.
Hace apenas unos días estuve en Calatayud. Había tomado el tren rumbo a la imprenta en Zaragoza para buscar un cierto tono de papel. Luego de 45 minutos de trayecto el tren se detuvo en una pequeña estación con solo tres vías, dos guardas en el andén y algunos pasajeros que esperaban su turno para seguir hacia Zaragoza o la estación de Sants. Calatayud, tierra de Marcial. Quiero conocer el lugar, las colinas, los árboles, las piedras que vio el poeta. Los muros de la escalinata que conduce al hall tienen un azul peculiar, no azul Tamayo, no azul cielo, no el azul del mar. Es un azul verdoso que contra el ocre-pardo de los montes evoca el tono del cobre en la Sierra Tarahumara. Al salir de la estación asoman los cortes transversales de las colinas. Los troncos de los plátanos parecen estar cubiertos de cal, sólidos y mudéjares como torretas de castillo. El casco de la ciudad calla meditabundo. Las bancas de la plaza están vacías, los pueblerinos duermen la siesta. Se oyen campanadas. A lo lejos, los cerros brillan como una llama verde. El viento sopla seco, frío. Los plátanos no echan aún sus retoños. Me dirijo a la Plaza Mayor, busco mi nombre en el mapa de las calles. En la parte inferior se lee: “Calatayud: fundada por el emir Ayyub ibn Aviv Lajmi, […] año 716, d. C”. Marcial. ¿Qué libros-tablillas-rollos leyó? ¿Qué nubes contempló? ¿Qué leche escurrió de sus labios? Marco Valerio Marcial había nacido a cinco kilómetros de la plaza, en Bíbilis. Los celtíberos, los romanos, el Islam… todo tan remoto, todo tan allí en el camino de piedras y fango. Mi nombre es todos los nombres, mi cuerpo se busca en ese lugar. Un libro, necesitaba un libro para saber, saber-me. Ante los vestigios de la augusta Bíbilis estoy cercada por montículos, ruinas, cigüeñas sobrevolando los fresnos. El camino está repleto de piedrecillas azules, violeta, magenta… Tomo dos y las echo en el bolsillo de mi chaqueta; bellos colores para una cubierta.
Safo, Catulo, Quintilliano, Marcial… Todavía hoy buscamos sus versos, los seguimos leyendo, descifrando. Contrastamos diversas ediciones, hurgamos en las notas de los estudiosos. Pienso en Borges: “Siempre imaginé que el Paraíso sería algún tipo de biblioteca”. Yo sentía que el Paraíso estaba allí en Bíbilis, lleno de imaginados poetas dialogando, bajo el vapor de las termas, el valor de la escritura, la prudencia, la ironía. Esa misma noche encontré en La Central la última edición de Marcial en Gredos.
El libro es una versión individual y subjetiva de la realidad. No hay dos libros iguales. No hay dos miradas que vean el mundo con los mismos ojos, de ahí que en cada libro se establezca un único vínculo personal con lo real, con lo que nos enseña a leernos de manera entrañable. El cordón de Almendrita me mantenía atada a la entraña de aquel cuento. Muy cerca de Calatayud, Calanda, la tierra de Buñuel: anti-realidad, puerta que es sonido, color, rito… Su Calanda natal lo hace ser único en su lectura, en su aventura de de-conformar la realidad, el fruto, el suspiro de los tambores… El libro deviene registro de una promesa. El último suspiro de Buñuel dice:
Ignoro qué es lo que provoca esta emoción, comparable a la que a veces nace de la música. Sin duda se debe a las pulsaciones de un ritmo secreto que nos llega del exterior, produciéndonos un estremecimiento físico, exento de toda razón. Mi hijo Juan Luis realizó un corto, Les tambours de Calanda, y utilicé ese redoble profundo e inolvidable en varias películas, especialmente en La Edad de Oro y Nazarín. En la época de mi niñez, no habría más de 200 o 300 participantes. Hoy son más de mil, con 600 o 700 tambores y 400 bombos. Hacia mediodía del Viernes Santo la multitud se congrega en la plaza. Todos esperan en silencio, con el tambor en bandolera. Si algún impaciente se adelanta en el redoble la muchedumbre entera la hace enmudecer. A la primera campada de las doce del reloj de la iglesia, un estruendo enorme como de un gran trueno retumba en todo el pueblo con una fuerza aplastante. Todos los tambores redoblan a la vez. Una emoción indefinible que pronto se convierte en una especie de embriaguez se apodera de los hombres.
En las vitrinas de Calatayud resplandecen los melocotones en almíbar de Calanda. El Duraznito momotaro de mi infancia no guarda quizás una relación directa con Buñuel, y sin embargo brilla en mi mente por su naturaleza sobrenatural. A veces creo que el mundo es un gran árbol. Y que de la raíz de Marcial nacieron los frutos de Baltazar Gracián, con su agudeza e ingenio, y que de esos genios, grandes como una almendra, brotó el romanticismo alemán, el suspiro nazareno de Buñuel, la sed sin respuesta. Creo en el libro por ser el fruto de lo vivido. Creo en el avance, en el camino que no trueca progreso por inconciencia material. Creo en la raíz del árbol. Creo en el libro como el eco sublime de un genio. Pero ante todo creo en el libro como único objeto capaz de producir alivio en la llaga más honda de la sociedad: “Cambiar el mundo, amigo Sancho, que no es locura ni utopía, sino justicia”.